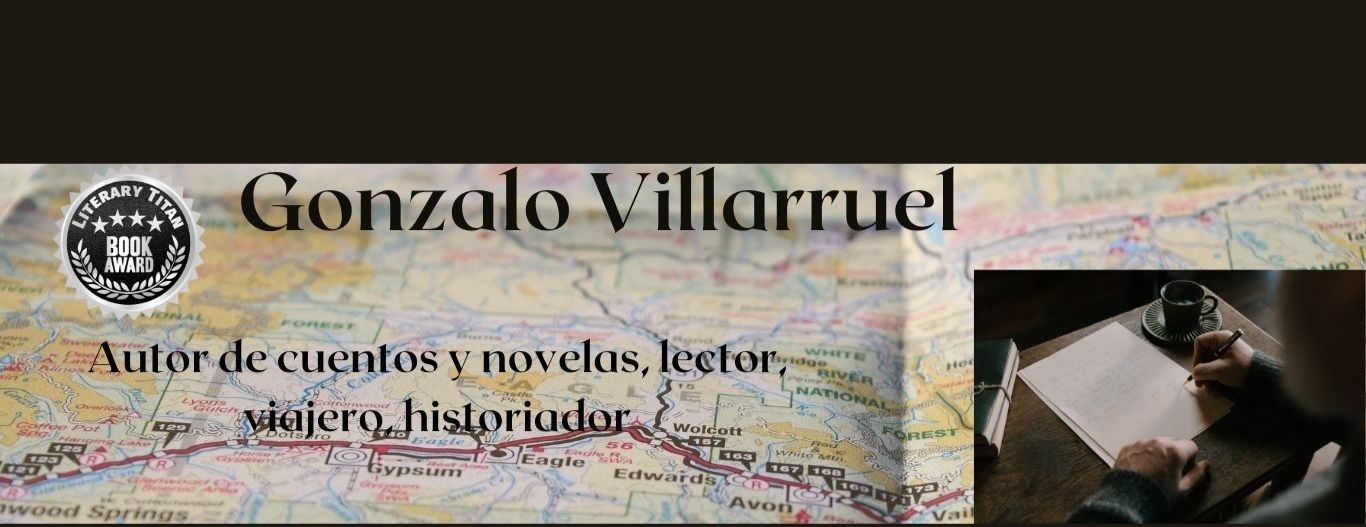Hechizaré el Aire
HECHIZARÉ EL AIRE1
Abadía de Shrewsbury, en el octavo día del mes diciembre, Anno Domine de 1411, In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti
A Mis Hermanos Benedictinos: que la paz del Señor sea siempre con vosotros.
Escribo estas líneas para purgarme de recuerdos y porque no he confesado todos mis pecados. Guardo un par que se irán conmigo; sólo espero que el Supremo no me castigue por ellos.
Mis años de vejez, mi tiempo en esta abadía me convirtieron en un hombre más sabio, más humilde, menos orgulloso. He llegado a viejo de milagro. No, eso es una blasfemia. He tenido suerte, sí, pero también ayuda de Dios y quizás algo de habilidad para sobrevivir. Conocí otras tierras, vi derramar sangre, a alguna de la cual yo contribuí. Conocí el frío que cala hasta los huesos en las tierras altas del norte. Muchos compañeros, amigos alguno de ellos, sucumbieron entre sufrimientos y estertores de miedo, al hacha, a la lanza o a la disentería. Supe del dolor de perder lo que amaba, lo que me hizo dudar de la Fe. Y, sin embargo, nada de lo que hice o dije, nada de lo que fue o lo que viví, habría sido posible de no haber cruzado mi camino con el de ella.
Pensé en ella noches enteras, semanas, meses años. Todavía lo hago. A veces me parece recordar su cara tan nítidamente como si estuviera frente a mí. Es sólo un instante, después se va, se pierde entre la bruma que nunca alcanzo a discernir si es la del bosque o la de mi mente, cada vez menos clara. Mi cabeza no es la misma.
¿Qué habrá sido de ella? ¿Habrá terminado en la hoguera o su destino fue otro? No dejo de preguntarme estas y otras cosas. Son nuestros tiempos tan llenos de sangre que no me extrañaría. Cada vez que cruza mis recuerdos mi corazón se sosiega, dejo de temer, me abandonan los dolores. Hasta mis huesos dejan de crujir. Es como un ungüento mágico del alma, algo parecido a lo que me dio cuando me fui. En esos momentos, la abrazo fuerte a la distancia, donde quiera que esté, viva o muerta.
Pero debo comenzar por el principio, como toda historia: por la guerra. No sabía bien por qué luchaba aquel año de 1351. Aún hoy se sigue luchando. Todo por un pedazo más de tierra, aquí y allá; por el poder. Lo comprendí mucho después. Nuestro rey Enrique ganó una gran victoria, justo aquí, en tierras de esta abadía, hace poco. Y aún así no cesa de reclamar lo que hace sesenta años reclamaba su abuelo, el gran rey Eduardo. .
A él, no lo he olvidado, fue el mejor de todos. Por él y junto a él crucé el canal y puse pie en tierra en Bretaña. Éramos muchos, o eso me pareció entonces, hasta que vi los ejércitos franceses. Muchos, o pocos, jóvenes y veteranos. Creo recordar que no tenía más de diecisiete años, ¿o eran diecinueve? Un arquero galés lleno de excitación, de hambre de aventuras y gloria.
Se puede decir que nací con un arco y flechas en la mano. Mi padre luchó junto al hijo del rey, Woodstock, en Crècy, donde ganó fama, buen dinero y perdió la pierna por una herida de hacha. Él me enseñó todos los secretos del arma. No tenía ni diez años cuando ya cazaba conejos con él.
Que Dios me perdone: cuando pisé Francia no era un novato, sabía lo que era matar. Otros enemigos, no al sur de nuestro reino, sino al norte, se llevaron mi inocencia. Escoceses, gente brutal y aguerrida. En mi primer combate me oriné de miedo al ver a cientos de aquellos hombres con sus caras pintarrajeadas cargar contra nuestro ejército. Los veteranos me bautizaron Piss, cuando todo terminó. Tardé poco en rebatir la burla; tan solo unos días. Mi primera víctima fue un noble, al parecer un guerrero famoso entre los suyos. Entonces me enteré de que sólo debíamos matar campesinos y pobres; a los nobles había que capturarlos vivos para pedir rescate por ellos. Aprendí la lección.
Mi dulce y siempre amado Morcant,
Decidí contarte de mí, aunque nunca lo sepas; una conversación íntima, final, necesaria. Los años se me vinieron encima y quién sabe cuánto tiempo me queda. Moverme me cuesta cada día más y mis ojos, a veces, amanecen cubiertos de nubes. Creo haber pasado los ochenta años ya. Mi hora está cerca, lo sé. Aunque no lo creas, las brujas también morimos.
Nunca dejé de pensar en ti. Ni siquiera sé si vives o si estás bien. Si sigues guerreando o te has hecho monje. Si te uniste a otra y ahora tienes quienes lleven tu nombre. No importa, seguiste siempre junto a mí, en todo sentido. Hay madrugadas en que percibo tu olor en mi lecho, como si estuvieras tendido a mi lado. Aún en aquellas noches en que yacía entre mi propia inmundicia, desnuda, rota, quemada, cada uno de mis sentidos aturdidos de dolor, mientras me aguardaban la pira y aquellos infelices que serían el coro de insultos de mi martirio, sentía tu presencia.
Sé que nunca te gustó, en el fondo, lo que era y soy; te costó aceptarlo. Nada de eso, sin embargo, te alejó de mí. Dejaste de temerme no porque haya curado aquella herida, sino por que aprendiste a amar. Amarme a mí, la bruja del bosque.
Vengo a contarte, en este corto relato, cómo fue vida después de tí. No para que me tengas lástima, sé que no lo harías. A lo sumo, te persignarías (lo pienso y sonrío, pues me confesaste casi con pudor que no creías en Dios después de todo lo que viste). No sé por qué, pero te imagino pío, sabio, creyente; que te has puesto en paz con Él. Entiendo, todos vosotros le teméis al infierno. Mi historia, es probable, te horrorizará.
Fue una mañana de julio, un par de años después de que te fuiste. Hacía calor y había inquietud en el aire; en el aire y en mi corazón. Lo presentí, es evidente. No se escuchaban las aves y el cielo parecía plomizo. Las plantas supuraban, una señal ominosa.
Vinieron a buscarme cuando caminaba hacia el río sin posibilidad de escapar o de defenderme. Eran muchos y gritaban con odio lo mismo que mascullaron durante años cuando me veían, cuando pasaban por el bosque y se santiguaban: “¡bruja, maldita hechicera, criatura del demonio!”
Si te preguntas por qué entonces, por qué no cuando moría algún niño, se perdía la cosecha o ardía una casa en el poblado, te diré que nunca lo supe; quizás del destino así lo quiso, quizás yo fui su instrumento. Lo cierto es que era una turba y me buscaba. Venían armados de azadas, palos, algún cuchillo, y puños dispuestos, con promesas de muerte dibujadas en los rostros Me quedé allí, parada, no teniendo dónde correr. Había escuchado que otras como yo sufrieron lo mismo: la persecución, las vejaciones, el martirio. Por toda nuestra tierra ardieron piras, sacrificios humanos con la esperanza vana de contener lo incontenible. Lo he visto: filas interminables de hombres, mujeres y niños danzando y marchando obedientes detrás de ella, La Muerte. Recuerdo que, en el instante en que me alcanzaban las primeras personas, alcancé a invocar a mi madre.
El aire helado me cala hasta los huesos. Parece no haber fuego posible que caliente las paredes de esta vieja abadía, o quizás sea que me envuelve el frío que precede a la inexorable muerte. Estoy preparado, hace años que la espero. Creo que no tiene apuro por llevarse a este desarrapado, a este desposeído al que le quedan la memoria de las batallas y de aquel bosque bretón. Aunque no puedo quejarme: los hermanos han sido generosos al albergarme. Un pobre viejo sin dónde ir ni qué comer.
Alguna vez lo tuve todo, al menos todo lo que alguien de mi condición aspira a tener: tierra, una esposa, y dos hijos que se llevó esta maldita guerra. Sus cuerpos yacen desparramados allá en el mismo país donde conocí a Adara. A la madre de mis Cedric y Geoffrey la sepulté en su pueblo natal, Wrecsam, por donde pasó la peste y se llevó a ella y a la mitad de sus vecinos.
Guerra y peste. Parecen ser indisolubles, parte una de la otra. Allí están, en la Biblia, como dos maldiciones a la que los hombres no podemos sustraernos. Repetimos una y otra vez las matanzas, el regar la tierra con sangre. Luego nos alcanzan las enfermedades y el hedor de los muertos se transforma en el instrumento del castigo del Señor en forma de peste. Esta guerra lleva setenta años; me pregunto cuántos más harán falta. La peste se ha llevado poblados enteros, pocos hemos escapado a ella. Dios ha querido, y quiere, que no termine, como si ya nada esperase de los hombres.
Debo dejar de divagar y contar la historia de aquella mujer. Que no quede en el olvido. El tiempo lo arrasa todo; nuestros amores mueren con nosotros y yo no seré ya el recuerdo de nadie. Quizás mi nombre se pronuncie en la conversación trivial de algún infortunado que sirvió junto conmigo en la campaña de Bretaña. De todos modos, dudo de que quede alguno vivo.
Adara vivía en medio de la espesura de un bosque cuyo nombre se me escapa; como dije, mi cabeza parece más perdida cada día que pasa. Sí sé que era oscuro, que sus árboles y matorrales tapaban casi la luz del sol. Por eso ninguna de las personas del lugar se animaba a pasar más allá de las primeras filas de su arboleda, fuente de toda la madera de aquel villorrio desgraciado que ni nombre tenía, cerca de Rennes. Esa ciudad sí la recuerdo, porque le pusimos sitio durante casi dos meses. Y porque allí me hirieron de muerte. Que fue, en realidad, donde inició esta historia .
Al frente venía -¡cuándo no!- el cura del villorrio, Père Gachón, un hombre bajo y grueso, con un vientre inflado y desagradable. Alguna vez se acercó al bosque a maldecirme, de lejos, sin atreverse a enfrentarme. Lo bauticé Cochon, mientras lo insultaba.
Intenté resistirme, al principio. Tiré un golpe aquí, una patada allá. Oí a alguno gritar, pero eran demasiados y fuertes. Creí reconocer a Pierre, el herrero, de haberlo cruzado en una oportunidad. No tuvieron piedad, no les importó nada; para ellos yo no era una mujer. A decir verdad, las mujeres de aquella turba fueron las peores. Ellas me llevaron a la rastra de los pelos, me pegaban, golpeaban e insultaban. Los hombres las escoltaban. Recuerdo sus risas, las burlas, cómo constantemente me llamaban puta; no bruja, puta. Más de una mano fuerte, callosa, sucia, se coló entre mis piernas o tocó mis pechos mientras sus compañeras me llevaban como animal al matadero, sostenida de brazos y piernas, desfalleciendo por los golpes. Una en particular, de pelo rojo furioso, como un atardecer de verano, me escupía la cara. Un escupitajo, una maldición. Así todo el trayecto. Un coro de niños nos seguía, divertidos, como si se tratase de alguna función de comedia de esas que se ven cuando se instalan las ferias. Unos cantaban, alegres, “la sorciére va brûler”. Me pregunté, en ese momento, si era cierto, si acabaría así, como otras. Atada a un poste, una enorme pira de ramas y hojas a mis pies, ahogada por la humareda y quemada por las llamas, la gente gozando con mi tormento.
La mente es algo curioso, Morcant. En medio de aquel tumulto de patadas y humillaciones me acordé del olor de tu cabello empapado de aquella pócima, cuando me abrazaste, feliz, de ver que tu caballo había sanado. Parecías un niño con un regalo nuevo, no el soldado moribundo que llegó hasta mi choza en medio de una noche de tormenta, guiado por vaya a saber qué espíritu del bosque. Esa imagen me hizo olvidar de lo que sucedía alrededor; fue como si mi cuerpo flotara. Entonces les eché mi primera maldición, con la poca voz que me quedaba, pero con toda la furia que brotaba del fondo de mis entrañas.
—¡Que os retorzáis de dolor, pudríos por dentro entre vómitos de sangre!
La saeta se clavó en mi espalda, certera. Fue como si cientos de luces estallasen dentro de mi cabeza, tal fue el dolor. Nada pareció real, los ruidos del combate sonaban lejanos, como si no estuviera allí. Por experiencia, o por fortuna, me aferré al cuello de una cabalgadura; su jinete había desmontado o quizás ya estaba muerto. Esta echó a correr, como poseída. Podía escuchar el entrechocar de espadas y hachas, los gritos de los caídos, los relinchos de las bestias aterradas o heridas. Pronto todo eso dejó de existir. El caballo parecía volar y yo seguí abrazado a él como podía, mis brazos adoloridos de tanto apretar. No recuerdo cuánto tiempo pasó, el día se hizo oscuridad. Por momentos recobraba la conciencia. No reconocía nada alrededor. Mi fiel compañero dejó de correr, supongo que agotado él también. Entonces sonó el primer trueno y cayó el primer rayo. ¿Acaso estaba en el infierno? La lluvia fue impiadosa, caía como catarata. Ya no se veía nada. No podía sentir mi lado derecho. Iba rumbo a la muerte me dije, porque no paraba de temblar de frío, mis ropas y mi cuerpo empapados. Hice un intento por erguirme, sentarme derecho en mi silla, pero el dolor fue intenso. Caí rendido nuevamente, no sé por cuanto tiempo, pero seguí aferrado a ese cuello.
Cuando volví a abrir los ojos marchaba por la más negra oscuridad. Ahora sí, seguro era la muerte; debía ser como eso, un oscuro pasillo hacia la nada. Creí distinguir árboles, sombras ominosas con formas de monstruos y demonios. Ya ni miedo sentía. Allí donde otro se hubiese persignado encomendando su alma a Dios o hubiese azuzado su cabalgadura hasta escapar de ese paisaje de muerte, lo poco que quedaba de mí, un moribundo sin fuerzas, alcanzó a ver una luz que brillaba a lo lejos. En eso momento pensé que era un espíritu que venía a buscarme, no sabiendo si era ángel o demonio. Manchado -así lo bauticé- fue en busca de ella al trote. En el centro de aquel pozo de penumbras, una cabaña. Parada en la puerta, guarecida de la lluvia, una silueta que sostenía una tea. Es ella, la Parca, alcancé a pensar con mi último espasmo de conciencia antes de caer al suelo.
Desperté en una carreta, las manos y los pies atados con gruesas sogas. Me dolía todo el cuerpo, o eso creía. No sabía, pero imaginaba pronto conocería el dolor de verdad. Junto a mí, un hombre horrible me miraba y sonreía. Casi no tenía dientes, pero sí un arma, que me mostró amenazante. Le pregunté a dónde íbamos.
—¡Callad, bruja maldita! —gritó, el que conducía.
—A la hoguera —susurró el adefesio sin dejar su mueca burlona.
La carreta era lenta y saltaba aquí y allá por el camino sinuoso, cubierto de pozos y piedras. A cada salto, alguna parte de mi cuerpo golpeaba contra el piso de madera, por lo general, la cabeza. Echada así, boca arriba, veía pasar las nubes y las copas de los árboles. Intenté pensar en mi bosque, en los cantos de sus aves, sus grillos, las criaturas nocturnas y el aroma de las flores. Fue inútil, lo único que podía sentir era el aliento horrible de mi acompañante, su cuerpo sucio, sus ropas hediondas.
Poco después, entramos a una ciudad. Recordaba haberla visto alguna vez, pero no su nombre. Sólo al día siguiente, cuando me llevaron a un recinto todo cubierto de madera, que parecía una iglesia pero no lo era, me enteré. Hacía calor, más que costumbre. Delante de un trío de hombres que se decían jueces, flanqueados por un pequeño grupo de soldados y dos monjes, supe que la ciudad era Rennes, la misma donde te rozó la muerte. Pensé en eso, en las vueltas del destino que nos unió y nos seguía uniendo a pesar de la distancia. Los jueces me miraban, serios. Curiosamente, los tres usaban barba, como si eso les concediera majestad y sabiduría para hacer su trabajo sucio.
—Si confiesas ahora y admites tu asociación con el demonio, nos ahorrarás y te ahorrarás a ti misma el trabajo de sacártelo a la fuerza —dijo el más viejo, sus pelos de la cabeza y de la cara completamente blancos.
«Hipócrita», pensé en ese momento, «tú también morirás como un cerdo», pero callé. Sabía que tenía que guardarme las maldiciones para más tarde. Mi silencio me condenaba, aseguró sin cambiar de expresión el hombre que estaba a la derecha del que habló. Tuve fuerzas para sonreír. Sabía lo que todos allí sabíamos: que hablase o no, igual ya me habían condenado. Dos de los guardias, a una señal de los jueces, me tomaron de los brazos y me condujeron a un edificio al costado del castillo. Desde allí se podía ver la plaza. Bajamos unas escaleras, a las mazmorras oscuras y húmedas.
La celda donde me encerraron era un miserable espacio poco iluminado . En la pared opuesta a la entrada había una pequeña ventana muy alta, protegida por dos barrotes de hierro. El piso estaba cubierto de heno y en un costado un improvisado lecho hecho con bolsas rellenas de algo que parecía algodón. La puerta era de madera pesada. Tenía un visillo por donde me vigilaban día y noche, cuando se les ocurría.
Las torturas empezaron apenas unas horas después. Primero me desnudaron entre carcajadas, dos hombres fornidos. Sus rostros eran un mapa de su crueldad. A uno le faltaba un ojo. Me miraron con lujuria y luego uno me echó una cubeta de agua helada. Me dejaron allí, encadenada por las muñecas y de pie, toda la noche, aterida, temblando de frío. Para olvidar me puse a cantar una canción de conjuro en la lengua de mi madre.
Venid, espíritus de la oscuridad,
Contemplad mi sufrimiento y aliviadlo
Que todo el mal que sufro se revuelva
Que infecte la sangre de quienes me hacen daño.
Venid, espíritus de la luz
Llenadme de fuerza para vencer a mis enemigos
—¡Silencio, criatura del demonio, o te cortaré la lengua y te la haré tragar! —gritó alguien que no supe si era uno de los carceleros u otro de los prisioneros.
Hago un alto. Si pudieras ver a Alix, tan hermosa a pesar del paso de los años. No es nada parecida a mí y no tiene por qué serlo. Su cabello es como el oro y su piel como la leche. Tiene una voz tan dulce que cuando canta parecen abrirse las flores del bosque. Bien, suficiente de eso. Sigamos con mi ordalía.
Desperté arropado en lienzos y pieles. El único ambiente contrastaba con el caos desatado afuera: cálido gracias a un fuego que ardía a un costado. Intenté moverme, pero el dolor me lo impidió.
—No trates de incorporarte, será peor. Estarías muerto si tu caballo no te hubiera traído hasta aquí —dijo una voz suave, pero a la vez intensa.
Sólo entonces caí en la cuenta de que ya no tenía la saeta en la espalda ¿Cómo era posible? Cualquier soldado sabe que una herida de flecha, de saeta o de lanza es un pasaje seguro a la muerte. No se puede sacar y se infecta. Levanté la vista y allí estaba: una mujer, cubierta por una capa de color azul y una capucha. A contraluz se le veía el cabello azabache y unos ojos negros como la noche. Le pregunté quién era y se rio.
—Soy la bruja del bosque —fue su respuesta, y me corrió un frío por la espalda.
No supe si tratar de escapar o no, pero estaba débil. La mujer fue hasta donde estaba el fuego. De algo parecido a una olla sirvió un líquido en un cuenco y lo trajo. Me dijo que lo bebiera, era una sopa. Necesitaba alimentarme, me insistió, cuando vio que dudaba. La verdad era que desfallecía de hambre. Todo mi cuerpo me pedía que lo consumiera entero, incluso los trozos grises que frotaban adentro; y, sin embargo, mi mente me decía que no lo hiciera.
—Es caldo de mezcla de verduras y carne de conejo.
Supuse que leyó el temor en mis ojos porque sacudió la cabeza. Entonces se le cayó la capucha y pude ver todos sus rasgos. Era la mujer más hermosa que haya conocido hasta ese día; y conocí muchas. No sonrió esta vez.
—A veces no entiendo a los hombres. No pierden la oportunidad de mostrarnos lo rudo que son, se matan entre sí en guerras estériles, usan la fuerza para dominar a otros o conquistar a una mujer; pero ven a alguien como yo y tiemblan como hojas en el viento. Me tienen miedo.
—Tememos a la magia negra —respondí con tono seguro, sin perder de vista sus movimientos.
—¿Y a la magia blanca? —respondió, de nuevo divertida.
—No existe tal cosa.
No dijo nada. Acercó una silla y se sentó a poquísima distancia. Miré alrededor si veía mi arma, pero no estaba por ningún lado. Recordé que siempre llevaba una daga escondida en un bolsillo hecho especialmente dentro de las calzas. Sólo entonces reparé que estaba desnudo, apenas vestido con una túnica larga de lana. Mi jubón, mi cota de malla y el resto de las ropas yacían en el suelo, lejos de mi alcance. Ella se dio cuenta de mi asombro y empezó a reír sin parar. Luego acercó el cucharón lleno de líquido y uno de los trozos grises y me obligó a comer, como una madre a un niño. Sabía delicioso y quería más, aunque durante varios segundos esperé a ver en qué momento empezaba a funcionar el hechizo de aquella bruja. Nada sucedió.
Después de casi un día me dieron de beber un agua sucia y desde la reja de la puerta me tiraron media hogaza de pan. Bebí y comí con desesperación. Mientras lo hacía pensé en mis pociones y mis plantas. ¡Si tan sólo los tuviera allí esos bastardos conocerían el verdadero poder de lo oculto! Nada de eso me quitó el frío, seguía desnuda y sin nada que cubrirme. Unas horas después entendí por qué. Mi celda olía a orín y el agua sucia me provocó dolores en el vientre que me obligaron a evacuar varias veces. Lo hice en un rincón. El hedor era insoportable.
Vinieron por mí entrada la tarde. No tenía fuerzas para resistirme, débil y sucia como estaba. Me llevaron por el pasillo a otro recinto, más grande. Era la sala de torturas. Un pobre desgraciado yacía en el suelo, ensangrentado de pies a cabeza. No supe si estaba vivo o muerto. Me ataron al potro y se divirtieron estirando y aflojando. Así toda la tarde. Traté de no gritar al principio, para no darles el gusto, pero no pude. El dolor era insoportable, todos los huesos de mi cuerpo crujían mientras giraban la rueda. Mis gritos contrastaban con sus risas e insultos.
—¡A ver, bruja, muéstranos tus conjuros! ¡Nada te va a salvar, maldita, tu magia aquí no sirve! ¡Confiesa, ramera!
El tuerto era el peor. Cuando me dejaban descansar me tocaba con sus inmundas manos mientras prometía cosas horribles.
—Ya verás cuando meta un hierro caliente en tus endemoniados orificios. A ver si Satán viene a rescatarte.
Y luego otro estiramiento y más gritos. Debo haberme desmayado en algún momento, porque desperté en mi celda. Casi no podía moverme. No había lugar del cuerpo que no me doliese. Aunque mostraron algo de piedad: me habían cubierto con un largo tejido de color negro. Esa noche comencé, esta vez en voz baja, a recitar las maldiciones. Por todas las madres que me precedieron, juré que no quedaría uno solo vivo.
No sé cuánto dormí. Me despertó un relincho. ¿Manchado? Me había olvidado completamente de él. Curiosamente, ya no me dolía la herida, pero intenté levantarme y todo me daba vueltas. Quizás la bruja me dio una poción demoníaca mientras dormía, pensé; no lograba ver bien, como si tuviera nubes en los ojos. Como pude me puse de pie, tanteando cosas a mi alrededor. Había un hedor extraño, fuerte. Entrecerré los ojos, tratando de enfocar mejor. Por todos lados estaba lleno de estantes con frascos de líquidos de colores raros, algunos con cosas flotando dentro. Me sostuve de uno de ellos, el más cercano a mi cama. Así fui caminando, un paso corto detrás de otro. Me pregunté dónde estaría la hechicera.
Vi dos bultos sobre una mesa. Me acerqué con cuidado. Uno eran los restos de un conejo, el vientre abierto como un libro. El otro casi me hace caer de la impresión: un brazo humano. Estaba cubierto por un protector de cuero negro grueso, con incrustaciones de metal. El brazo de un guerrero. Retrocedí, abrumado de preguntas. Mi cabeza chocó con uno de los estantes y debe haber sacudido a los otros también porque uno de los frascos cayó, abierto, bañándome de un líquido espeso y color verde. Se hizo añicos al golpear contra el suelo. Tenía todo el cabello húmedo atrás, por esa cosa viscosa. La toqué con mi mano; curiosamente, olía bien. Sentí que debía escapar, aunque estuviera débil. La bruja volvería en cualquier momento y quién sabe qué me haría al ver el desastre.
Tanteando llegué a la puerta y la abrí. La luz del sol me cegó unos instantes. Otro relincho, a mi derecha. Fui tambaleándome hasta algo que parecía un cobertizo, hecho de ramas y tallos entrelazados. Allí estaba Manchado, contento de verme. Por primera vez en días sonreí y le acaricié la cara.
—Tenía varias heridas, como tú. Por suerte todas superficiales, sanó rápido. Es una buena bestia.
La voz de la mujer me hizo dar un respingo. Sonreía, pero era una sonrisa dulce. Su belleza era abrumadora en la luz de la mañana. ¿O sería parte de sus embrujos y de noche, cuando nadie la veía, volvía a ser la criatura horrenda que seguramente era?
—¿Tú lo curaste? —pregunté, todavía confundido.
—Sí, como a ti.
Se acercó y me pasó algo raro, seguramente algún conjuro de su magia; me quedé inmóvil, como helado. Me abrazó y olió el cabello y luego miró detrás. Curiosamente, no pensé en huir ni en el brazo sobre la mesa. La abracé, también.
—Hueles a hierba. Ese ungüento me llevó días de trabajo. Ahora tendré que hacerlo de nuevo.
No parecía enojada. Me dejó ahí y entró a la cabaña.
El tercer día fue fuego. Me llevaron a la sala, me ataron a una mesa, y con una tea encendida y un hierro caliente me quemaron los pies, lentamente, un dedo a la vez, luego las plantas y finalmente lo que quedaba. Lloré y aullé de dolor, oliendo mi propia carne chamuscada. Les grité insultos y las maldiciones en medio de mi sufrimiento. A cada frase me abofeteaban y luego la emprendían con el fuego con más saña.
—Esto es un adelanto, criatura perversa. Cuando digamos a los jueces que no renunciaste el demonio, te condenarán a la hoguera. De hecho, ya la están armando en la plaza.
Invoqué los nombres de las viejas madres, hasta donde mi mente recordaba. Ellas me daban fuerza. Y entonces, en medio de uno de mis aullidos, la vi claramente: la visión del desastre. La maldición había funcionado.
—¡Ya veréis, infames! ¡Hechizaré el aire para que suene el cuerno de la muerte! —grité a todo pulmón.
Me llevaron de vuelta a mi encierro. Temblaba de pies a cabeza, agotada, mis pies destrozados, el dolor insoportable. Antes los pusieron en una cubeta con agua fría. Para que pudiera recorrer el camino hasta mi ejecución, aunque tuviera que arrastrarme.
El tuerto me llevó alzada y me arrojó al suelo como a un saco de estiércol. Se arrodilló frente mí, con su sonrisa desdentada. Pude oler su aliento fétido. Su mirada anticipaba lo que pretendía hacerme. Se acercó y pasó su asquerosa lengua por mi cara, mis pechos y siguió bajando. Antes de que llegara a donde quería, me transformé en lo que soy. Una fuerza poderosa se apoderó de mí; no era nueva, la sentí muchas veces. Le levanté la cabeza tirando de su cabello y lo atraje hacia mí. Miró sorprendido, no esperaba nada de esa mujer que creía una piltrafa.
—Vais a morir pronto, todos vosotros. Sabedlo, yo os maldije
Mi voz sonó sibilina, grave, como si viniera de las profundidades; rebotó en las paredes con un eco ominoso. De mis ojos parecían salir dardos ardientes.
Su rostro se transformó. Una mueca horrible entre tanta fealdad. Se incorporó y se movió para atrás, a la puerta, sin dejar de mirarme.
—Eres el demonio. ¡Aléjate, aléjate!
Huyó con rapidez. No vio cuando me desmayé.
Apuro estas memorias. Necesito arroparme en mi lecho, darme calor, pero no quiero terminar sin relatar lo que sucedió en aquellos días.
Adara, me dijo que se llamaba, la misma noche que yacimos juntos por primera vez. Al calor de esa pasión que fue pecado, supe su historia. Nunca conoció a sus padres. Fue criada por una mujer de la que dijo tenía poderes desconocidos. Otra hechicera que la educó como tal. Me juró que fue muy dulce con ella y paciente. Siempre fue rebelde, tanto que alguna vez, ya no una niña, se trenzó en una pelea con varios muchachos que le gritaban bruja a la tal Agnes, que así se llamaba la mujer. Dos veces debieron huir de los poblados donde vivían en casas comunes, porque la gente las acosaba y las amenazaba. Fue así que aprendió a vivir en los bosques.
Una tarde me armé de valor y le pregunté si había hecho magia para curarme. Sonrió, con ese gesto enigmático pero cargado de sentimiento.
—No es magia, es medicina —contestó.
Los únicos médicos que conocía, le respondí, eran los que llevaban los ejércitos a la batalla y un primo lejano que estudió en Oxford y era empleado de la corte de gran rey Eduardo. Su medicina era milenaria, no se aprendía en las universidades, sino en lugares secretos, dijo. Me habló de druidas y de hechiceras de Bretaña. Con ellos, según ella, aprendió Agnes y lo transmitió.
Para mí seguía siendo una bruja, porque cada día que pasaba me ataba más a ella, especialmente por las noches. Nunca conocí mujer igual en las artes amatorias. Que Dios me perdone por recordar aquellas cosas. Si mezcló alguna poción en mi comida, nunca lo sabré. Lo único que supe entonces fue que no quería separarme de ella.
Pasaron dos días enteros y nadie vino a llevarme a la sala de tormentos ni a acercarme comida ni agua. Sólo había silencio en la prisión y algún tumulto lejano en las calles. Al tercer día escuché que alguien tocaba…no, más bien rasgaba la puerta. Una voz casi desfalleciente del otro lado decía algo apenas audible. Me arrastré, no podía pararme, mis pies eran dos bultos negros horriblemente hinchados. Respondí, pedí que el que hablase subiera el tono.
—Bruja…ayúdame. Por…favor…a…yúdame.
Apoyada contra la puerta sonreí, a pesar de las quemaduras, del dolor. Mi madre había escuchado y ayudado a obrar el conjuro. Le respondí que lo haría si me abría la puerta o echaba las llaves por las rejas. Un instante después cayó un llavero grande, un anillo de metal con varias de aquellas piezas. Abrí y allí estaba; no el tuerto, sino el otro. Apenas si podía respirar, su cuerpo cubierto de espantosos bubones. No había nada que pudiera hacer. Tuve piedad, le quité el cuchillo de la cintura y se lo hundí en el corazón.
Tenía que salir de allí, me dije, como fuera; llegar hasta mi choza, buscar mis ungüentos y mis medicinas. Y comer y beber, tenía hambre y sed. Intenté ponerme de pie, pero fue inútil. Los pies eran pura llaga quemada. Lentamente, parando a tomar aire y recuperar fuerzas, salí por el pasillo y subí por las escaleras de piedra. Casi llegando arriba, encontré al tuerto. Le oriné encima, mientras aún daba sus últimos alientos.
Las calles estaban atestadas de cadáveres, el olor de los cuerpos putrefactos era insoportable. Algunas gentes huían, unos a pie, otros en carretas. Nadie me prestó atención. Camino a la puerta principal de la ciudad había una taberna. Estaba vacía. Entré y comí como una poseída lo poco que no estaba pasado. Llené un saco con quesos, un poco de carnes asadas, pan; y un gran botellón de agua.
El poblado no quedaba lejos, pero la tortura de arrastrarme me demandó horas hasta llegar, casi desfalleciente. ¿Sabes de dónde saque la fuerza? De ti, mi amado caballero. Cada vez que flaqueaba recordaba tu rostro, tu sonrisa, la mirada amorosa que me dedicabas por las noches, cuando creías que yo dormía exhausta de tanto placer. Por fin llegué al caserío. El espectáculo era tan horroroso como el de la ciudad.
Perdí la noción del tiempo, probablemente fueron un par de meses. Nunca se me ocurrió regresar a Rennes. Vi pasar caravanas de guerreros, hacia el norte y hacia el sur. Los observé desde el bosque, donde ninguno se atrevió a entrar. No reconocí a los capitanes, seguramente eran franceses y parecían derrotados. ¿Había caído la ciudad, finalmente? Poco después averigüé que sí, pero sólo por unas semanas. Eduardo aceptó retirarse a cambio de su sumisión y una considerable suma de oro.
Supe que llegó la primavera por las flores. Adara salía todas las tardes a recoger cosas del bosque. Nunca me dijo qué era lo que preparaba, era un secreto que sólo se compartía entre mujeres como ella, aseguró. Mi herida cerró casi totalmente, dejó una cicatriz que podía tocar con mi mano. Ambos supimos que el final estaba cerca, ella antes que yo. Una noche, desnudos bajo el cobertor, cantó una hermosa canción en una lengua que no conocía. Una vieja historia celta, tan vieja como el tiempo según ella, que hablaba de despedidas. Lloré como cuando era niño, jamás había oído tonada tan bella ni tan triste. La tradujo para que supiera. Decía, “a veces el amor nos obliga a dejar al ser amado”. No hubo noche de pasión como aquella.
Me fui una tarde, como llegué, con lluvia y tormenta. Manchado parecía encantado de llevarme encima de nuevo. Adara me dio una bolsa repleta de botellas pequeñas con menjunjes raros. Me dijo para qué servían: uno para el dolor de dientes, otro para la constipación, otros para diversos males del cuerpo, y uno era un recipiente apenas más grande, de color oscuro, el único así.
—Este debes administrarlo con cuidado. Una vez al año debes verter tres gotas, ¡no más!, en una cuchara y bebértelo. Es para vivir mucho tiempo, más que lo habitual.
Me reí, pensando que era una broma. Nos despedimos con un largo abrazo, una multitud de besos y lágrimas que nos hicieron arder los ojos y las mejillas. Alcancé al último contingente en Calais unas semanas después. Nadie me preguntó, ninguno me conocía. Aceptaron mi historia: capturado por los franceses, logré huir y encontrar el camino de regreso.
Y aquí estoy, a punto de alcanzar la edad que casi nadie alcanza, setenta y ocho años, si el Señor así lo quiere. Y si la pócima, que nunca dejé de tomar como ella me indicó, también. No sé si ha sido una suerte o una desgracia. La recompensa a mi longevidad fue ver morir a todos cuanto he amado, a mi familia, a mis compañeros, a los hermanos benedictinos que me albergaron, de los cuales no queda ninguno.
Ya vivía aquí cuando los nuevos fueron llegando. Para ellos soy un extraño sobre el que no preguntan, pero a quien no dejan de tratar con benevolencia y respeto, como sus antecesores. Saben, sí, que alguna vez fui un guerrero y que luché en tierras que no son inglesas. No preguntan, por suerte, y yo ayudo con las tareas diarias, como uno más. O ayudaba; casi no me quedan fuerzas, salvo para leer los Evangelios en misa o copiar algún texto cuando mis ojos lo permiten.
Como escribí en alguna parte de estas memorias, no he pasado un año de mi vida sin recordar a aquella mujer. Adara, la bruja que me regaló la vida y su amor, a la que jamás olvidé. Que Dios me perdone por ello.
Morcant de Shropshire
Muertos por todas partes, cuerpos infestados de bubones, incluso niños, una vista triste. Cochon yacía apoyado en el exterior de su pequeña iglesia. No pude evitar reir al ver su cuerpo más hinchado que lo que era en vida. Busqué a la de pelo de fuego, pero no la veía por ninguna parte. Seguramente murió en su choza o quizás escapó a su destino antes de que la peste la alcanzara. De todos modos, seguro pensó en mí. Esa idea se sintió agradable. Escuché un relincho. Alguien cargaba una carreta. Pierre, el herrero enorme y bruto que me manoseó a placer mientras me llevaban. Me vio reptando hacia él y me gritó.
—¡Bruja del demonio, tendrían que haberte quemado el mismo día que te llevamos! Esto es obra tuya y de tu amo. Perdí a toda mi familia. Me voy de este lugar maldito.
Lo miré a los ojos desde el piso. Tenía los brazos casi en carne viva de tanto arrastrarme.
—Huye, desgraciado, pero recuerda: la muerte corre más rápido que tú.
Se santiguó, subió a su carruaje y partió, gritando insultos hasta que se perdió de vista. En ese instante me acordé de Onfroi, el tullido del poblado. Hice un esfuerzo para llegar a la pobre choza donde vivía. Allí estaba, rodeado de moscas, frío, muerto entre vómitos de su propia sangre. Lo contemplé unos instantes. En algo se parecía a mí: era un solitario, la gente trataba de esquivarlo. Sobrevivía gracias a la caridad de algunos. Algo bueno debo decir de él: no estuvo entre mis captores. Su vida fue siempre miserable y su muerte, peor. No me importó, no iba por él sino por sus muletas. Eran de rama de roble, bien firmes, bien torneadas por algún artesano piadoso. Las tomé y, al fin, pude pararme.
Llegué como pude al bosque. Aquellos malditos quemaron mi cabaña cuando fueron por mí. Por suerte no sabían de los escondrijos dentro de los troncos de ciertos árboles gruesos, allí cerca. El ungüento de juníperos, semillas de rosa marina, hojas de menta y sangre de erizo fue un bálsamo para mis pies. Unos días después ya podía apoyarlos, aunque seguí usando las muletas. Fui en busca de todos los animales que quedaron vivos en el poblado y parecían: gallinas, gansos, cerdos y un par de bueyes. Después, me senté a descansar en la puerta de mi cabaña, a recuperarme de las heridas del cuerpo y de las otras.
Y entonces llegó mi hermosa Alix. Vagaba por el bosque, llorosa, sucia, hambrienta. Debía tener unos cinco años, porque hablaba bien. Sus padres y hermanos habían muerto en el poblado, me contó. Por piedad y amor a ella yo misma los incineré y arrojé sus cenizas al viento. Le enseñé a la pequeña el ritual del eterno retorno. Luego, purifiqué el lugar; le prendí fuego al pueblo, casa por casa, incluida la iglesia. Nadie lo volvió a refundar. Era un lugar maldito. No lejos de aquí está Paimpont, con su enorme abadía, de donde salió el miserable Gachon. Quedó casi despoblada por la peste, pero parece recobrarse poco a poco y, con ella, el pueblo. De todas maneras, ninguno se atrevió a aventurarse por estas tierras, algo que agradecí cada día de mi vida.
Inocente como era, Alix nunca me tuvo miedo. Por el contrario, aprendió rápido los misterios del bosque y los secretos de las madres que nos precedieron. No ceso de pensar que fue el destino el que la puso en mis manos, el que me dio esta hija que continuará nuestra estirpe y dominará las artes de lo mágico y lo prohibido. Lamento, sin embargo, que no haya conocido hombre, pero esa parece ser la suerte que les toca a muchas de nosotras.
Mi vejez es tranquila gracias a ella. Me procura todo lo que necesito y lo hace con gran amor y dedicación. Ya conoce el bosque a la perfección, cada planta, cada hongo bueno y malo, cada ave, cada animal e insecto. Tiene un talento natural para hacer hablar a lo inanimado. Puede oír el llanto de los árboles cuando los atraviesa un rayo y repetir el cortejo de amor de las nutrias en el estanque del Pas du Houx. Es como si la madre naturaleza fuese su amiga.
Sigo peinando su cabello de luz y ato las pequeñas trencillas, como cuando era niña, a pesar de que ya seguro pasó los cincuenta. Mientras lo hago ella canta y yo invoco tu nombre, que jamás olvidé: Morcant, hermoso guerrero que me trajo y se llevó la tormenta.
Espero que hayas vivido bien y mucho. Y que no hayas olvidado jamás a tu bruja del bosque de Brocellande.
Adara
1. Ill charm the air to give a sound,
While you perform your antic round.
William Shakespeare, Macbeth, Acto IV