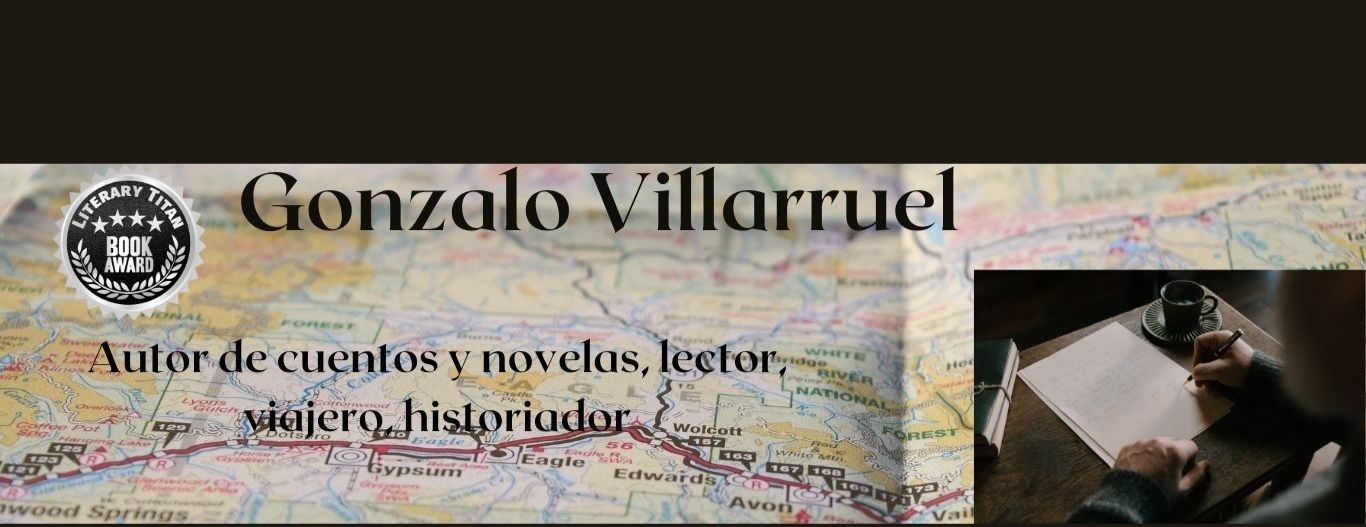Blanco, por Gonzalo Villarruel
Días antes, uno de los prisioneros, condenado a la bala rápida, le había comentado, mientras fumaba el último cigarrillo concedido como gracia por el capitán del pelotón de fusilamiento, que la colina Mamaev solía ser un paisaje hermoso antes de la fábrica, antes del humo, antes de los hierros retorcidos y la guerra.
"Difícil de creer que tal paisaje de desolación y miseria pudiera haber escondido, alguna vez, algo cercano a la belleza. Porque ¿quién puede pensar en lo hermoso mientras el cuerpo se endurece y los músculos se sienten como si uno tuviera puesto un traje de plomo? Los pies se queman de frío y el aliento duele en los pulmones más que una bocanada de fuego. El blanco interminable de la nieve esconde, debajo, las masas de metales destruidos y los cuerpos despedazados de uno y otro bando. El cerebro se congela sin que uno sepa si de frío o de terror infinito. ¿Quién puede pensar, en medio de esa estación en el camino hacia el infierno, en otra cosa que no sea salir de allí, aunque más no sea muerto?". Todo eso se dice, mientras espera. .png)
Los ojos de Thorvald, lo único vivo que revela que debajo de esa masa de tela camuflada de paisaje hay una persona, escrutan el horizonte inmediato hasta el dolor, heridos por reflejo de la nieve y la sucesión errática y caótica de restos de edificios y máquinas. El cansancio, el vacío visual y el miedo transforman todo en un calidoscopio de imágenes que se mezclan y luego se separan, engañando hasta el más experto cazador de hombres.
Thorvald ha cazado hombres y bestias como pocos soldados lo han hecho. Su fama lo trajo hasta este lugar abandonado de la mano de Dios para escribir la épica de una historia digna de cualquier tragedia griega; sólo que esta vez, los protagonistas no son nombres en papel, sino tipos como él, que respiran, sangran y mueren entre gritos de dolor y llantos primarios; que transpiran de miedo y se orinan y defecan en el instante final de la muerte.
Por primera vez en su vida de oficial del ejército más poderoso del mundo, empieza a odiar su existencia, su vocación y esta guerra que tanto orgullo patriótico le despertara alguna vez. Y odia sobre todo a Vassili por traerlo hasta acá, lejos de su mujer y su hijo. Ni su nombre es permitido pronunciar; sus soldados lo llaman König, el seudónimo que Himmler lo obligó a adoptar, para negar su existencia si Vassili termina por matarlo, para quitarle a los rusos el placer de la propaganda patriótica. König no existe, ni existirá jamás.
Mientras Stalingrado se convierte en la tumba de decenas de miles de alemanes, él está anticipadamente muerto. Todos saben que es cuestión de tiempo, una cuestión estadística. Sólo su dedo en el gatillo certero podrá devolver a Thorvald a la existencia real. Por eso yace allí, desde hace tres días, entre los restos de la fábrica y con la colina Mamaev de fondo, congelado sobre el paisaje casi místico de un suburbio en ruinas. La tierra le devora las entrañas con el frío esperando a que Vassili haga un movimiento en falso para acabar con la leyenda del ejército enemigo, el cazador de 200 soldados compatriotas suyos. Vassili es su pasaje de vuelta a la razón, a la seguridad, al fuego del hogar de su casa en Karlsberg y las risas de su hijo, a la ternura hecha pasión de Trude por las noches, a una vida donde el terror haya sido conjurado por la paz del reposo del guerrero.
Heinz Thorvald sueña todo eso y espera con el dedo presto sin saber que, en un par de horas apenas, Vassili Zaitsev, el mayor héroe vivo de la Unión Soviética , lo borrará para siempre de la memoria viva con un disparo entre los ojos. No habrá Trude, ni pequeño Heinz, ni fuego en el hogar para él, ni paz, ni nada; sólo ese paisaje de pesadilla congelado, las últimas imágenes en su retina mientras su cuerpo termina de morir, y la sangre intensa, espesa y tibia tiñiendo la nieve de un suburbio de Stalingrado, a miles de kilómetros de su ciudad, por donde fluirá su vida hacia la nada.