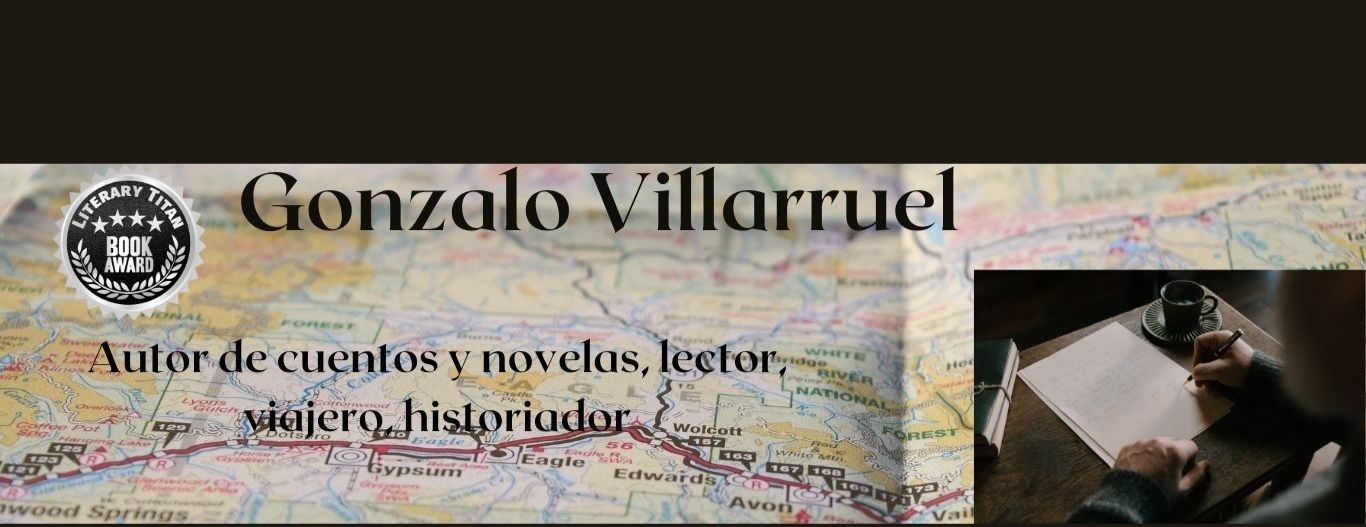Hojarasca, por Gonzalo Villarruel
Se detuvo, virtualmente congelado, incapaz de articular palabra o hacer otro movimiento que no fuera el tamborileo de los dedos de su mano derecha dentro del impermeable, como solía hacer cuando algo lo alteraba. Allí estaba, inmóvil delante del cuadro, que no era pintura sino foto y que colgaba junto a otro que mostraba un atardecer sombrío, en el ala Sur del centro de exposiciones, la última sala, donde las obras no pertenecían a conjuntos o colecciones de autor y se exhibían sueltas, solas, casi como de relleno.
Sintió que debía salir de allí, recorrer el camino andado desde la puerta y abandonar el edificio rápido, urgente. “¿Cómo es posible…cómo?”, se repitió un par de veces en tono casi inaudible para que los demás no lo miraran raro, para no llamar la atención. De todas las cosas que esperaba ver cuando decidió aceptar la invitación a la muestra, el recuerdo de uno de los eventos más inquietantes de su vida era lo último.
No era posible pero allí estaba, el paisaje de hojarasca, como si diez años antes un fotógrafo secreto escondido detrás de los árboles hubiera captado exactamente lo que vieron sus ojos, o como si sus ojos mismos hubieran sido la cámara. Las hojas multiformes de colores diversos, algunos cambiantes con el reflejo del sol sobre el rocío, de verdes suaves y también oscuros. Hojas moradas, ocre pálidas, raras y a la vez tranquilizadoramente familiares. Todo estaba allí, perfectamente igual, sombríamente ordenado. Todo, hasta el rastro de sangre.
Tenía que irse, se dijo. Irse, sí, tal como se había ido aquella mañana, sin correr, apurando el paso y buscando el aire que le faltaba. Igual que entonces, un gesto de poca grandeza y mucha cobardía que lo persiguió desde entonces. Huir, ahora, sin el crujir de la hojarasca bajo sus zapatos apresurados ni la lluvia fina sobre su cabeza ni el frío de la mañana de otoño cortándole la respiración como pequeñas cuchilladas punzantes y húmedas.
Un empujón lo volvió a la realidad. Se dio cuenta de que estaba retrasando a la gente que venía detrás de él en la fila ordenadamente y en silencio como pedían las instrucciones al entrar a los recintos. Vio las caras de fastidio y escuchó los comentarios en voz baja de quienes estirándose y contorsionando pasaban por detrás suyo tratando de llegar a las otras obras. Una y otra vez se disculpó apenas por cortesía, no porque sintiera culpa o le importaran los demás.
No podía dejar de pensar en aquella foto ni dejar de mirarla. Le habían invadido la memoria, robado sus recuerdos, descubierto sus temores; no podía ser casualidad. Imposible, pensó, y la sola idea le heló la sangre. El bosque, las hojas, la mañana fría, la muerte que nunca supo y apenas presintió o quizás tan solo imaginó.
¿Qué hacer? Irse, le decían su cabeza y sus entrañas, irse cuanto antes, pero por alguna razón seguía allí, quieto, incapaz de otra cosa que no fuera mirar la foto enmarcada que reavivaba los recuerdos de aquella mañana de terror y lo tenía hipnotizado, atrapado en una extraña y perversa fascinación.
Aquella mañana … cómo olvidarse. No pensaba en nada aquella mañana, diez años atrás, en que salió a caminar para poner en orden su cabeza, para tratar de olvidar, o mejor dicho, no recordar. Emma se había ido y dejado la nota, así nomás, furtiva y cobardemente. La partida nunca anunciada, sin nada que lo hiciera sospechar, sin un solo indicio ni mensaje, o amenaza, o el clásico “tenemos que hablar” que usualmente precede al abandono o a la noticia desgarradora.
Salió a caminar para no seguir enloqueciendo encerrado en su departamento sin calefacción y de pronto se encontró en el parque, consciente de que habían transcurrido dos, quizás hasta tres horas de vagar sin rumbo por las postrimerías de su pueblo, bien al sur, donde la ruta se hacía puente y mostraba a mano izquierda el riacho serpenteante y a la derecha el parque, o bosque como gustaban decir los vecinos más ancianos.
mano izquierda el riacho serpenteante y a la derecha el parque, o bosque como gustaban decir los vecinos más ancianos.
Se sentó en el banco de madera, curiosamente bien conservado a pesar de los años, las lluvias, las ocasionales nieves y los calores del verano reverberando en su pintura verde, ya casi gris, y notó la alfombra de hojarasca y el mar de colores y se sintió impensablemente vivo, renovado; un extraño fervor mezcla de misticismo y esperanza salido de vaya a saber dónde, pero vivo. Y entonces, cuando ya lo ganaba ese éxtasis de optimismo irracional que ni él podía explicar vio el reguero de sangre, un hilo consistente, inocultable e inconfundible. Por un segundo, nomás, quiso creer que eran matices de las hojas rojas furiosas contrastando contra el ocre de las que yacían debajo, pero no, era sangre, sangre seca pero espesa, ominosa, mensajera de tragedia.
Se incorporó lentamente y lo siguió como quien sigue un camino en un sendero cualquiera, hasta llegar hasta la primera hilera de arbustos. El rastro se perdía adentro, era visible, continuaba. ¿Hasta dónde, hasta qué o quién? Nunca lo supo, pero fue la pregunta que se hizo mientras permanecía quieto, incapaz de nada; la que se hizo mientras retrocedía y apuraba la marcha de vuelta a su casa sin atreverse siquiera a volver la vista; la que se hizo al día siguiente y todos los días durante los meses siguientes y los años siguientes.
Una noche, tiempo después, despertó bañado en sudor y con el corazón saliéndosele por la boca, preso de una angustia atenazadora y con un miedo que sólo recordaba haber tenido en alguna pesadilla de chico. En su sueño caminaba por un bosque siguiendo un rastro de sangre; al llegar a un sendero de matas y arbustos vio un bulto que le pareció una persona tendida en el suelo de hojarasca seca. Llegó hasta él y entonces vio el objeto, una masa hinchada cubierta de cerdas grises sucias y bañadas en sangre; cuando lo dio vuelta con el pie, la cabeza era la de una bestia horrible, mezcla de humano y animal, algo inidentificable, rasgos de cerdo y mirada bovina, los ojos abiertos en el último estertor de miedo ante el suplicio de una muerte sin duda cruel y violenta.
Durante semanas no pudo sacarse la pesadilla de la cabeza; tanto, que le costó dormir por un par de meses y muchas veces fue condenado al insomnio. Hasta que por fin su mente, en un rapto de sanidad, decidió que era hora de olvidarlo todo, no sólo la pesadilla, sino todo aquel episodio de su vida, que atribuyó sin dudarlo a la tristeza y la frustración del golpe emocional y el dolor del abandono.
Entonces llegó ese día, que supuso común como todos sus días y que nada presagiaba cuando se levantó más que la coreografía rutinaria de un día de trabajo lleno de papeles, reuniones y discusiones interminables entre jarras de café y alguna que otra carcajada si tenía suerte; un día apenas alterado por una invitación a una muestra de arte en el Centro de Exposiciones.
Y allí estaba, enredado en lucha entre su raciocinio que lo urgía a huir de nuevo y sus demonios internos que lo tentaban a quedarse y saber. Le llevó apenas unos minutos a su lado oscuro para imponerse. Lentamente, regresó a la fila y esperó su turno; al llegar frente al cuadro se acercó para mirar el nombre, “Mañana de Muerte”, y entonces supo que no tenía escapatoria.