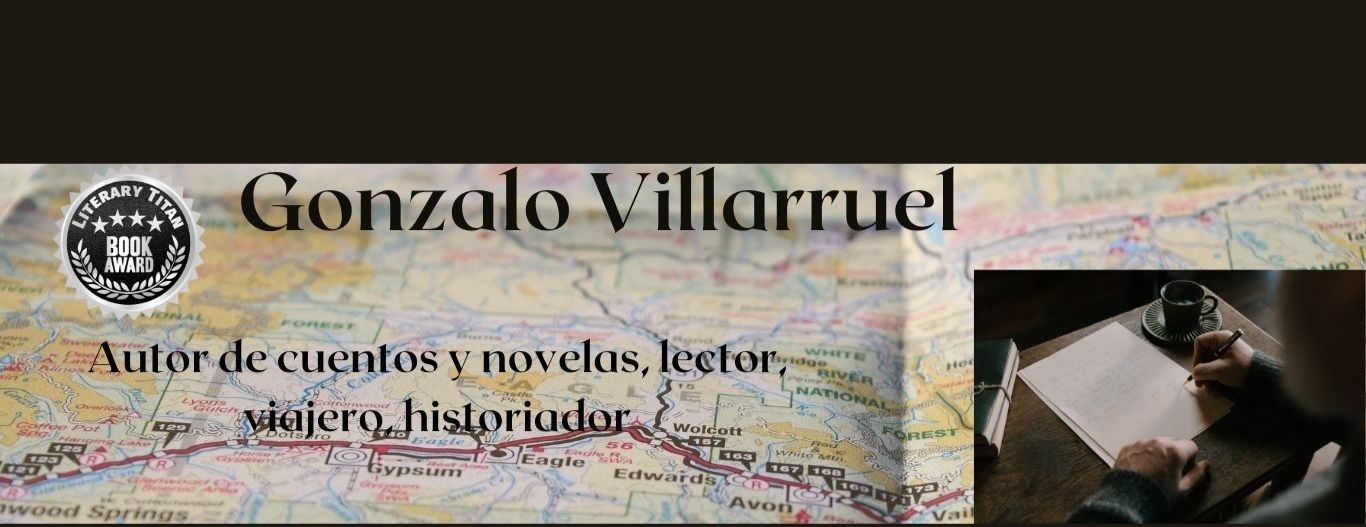Los Ojos de Helena, por Gonzalo Villarruel
Desperté en medio de la noche, sacudido por mi pesadilla recurrente. Sueño que mientras duermo, una gigantesca mano surge de las entrañas del mar, levanta mi embarcación y la hunde bajo las aguas violentamente, forzándome hacia el fondo del océano a velocidad vertiginosa. En mis últimos estertores de pulmones a punto de estallar, veo criaturas horrorosas del abismo nocturno, listas para devorar mi cuerpo casi inerte. Entonces despierto, envuelto en sudor y aun jadeando en procura de aire.
La he vivido cientos de veces desde que regresé y a veces temo que sea, simplemente, un anticipo del final, ese juego que los dioses gustan de jugar con nosotros llamado presagio.
Hoy fue igual: la mano, el barco en el aire, el precipicio de agua y la muerte ahí, tan cerca. Todo igual salvo el despertar, estremecido por los profundos, los pavorosos ojos de Helena. Boca arriba en la cubierta, bajo el cielo nocturno avasalladoramente estrellado, los ojos de Helena me acechaban, posados sobre los míos; los mismos ojos del día final.
No era real, pero tampoco un sueño. Estaban allí, conmigo; los sentí tan cerca que tuve que hacer un esfuerzo para recordarme a mí mismo que había despertado. Es que los ojos de Helena no son como nada que uno haya conocido. Los ojos de Helena son capaces de una guerra, de muertes a destajo y dolor interminable, son locura de amor y pasión sin freno, son ojos para morir y matar por ellos
Pocos son los que saben que fui yo quien, en realidad, acabó con Paris, pero ninguno sabe por qué. No fue por odio, nada me había hecho. Paris era demasiado estúpido hasta para generar odio. Tampoco fue por envidia, no tenía nada que yo anhelara, ni siquiera su legendaria belleza. Maté a Paris por placer, por el gusto de quitarle a Menelao su venganza y la obligación de reparar la ofensa. Maté a Paris para ver al espartano partir sin haber lavado su honor y disfrutar del espectáculo del insufrible Agamemnon mirándome con rencor eterno desde la proa de su nave.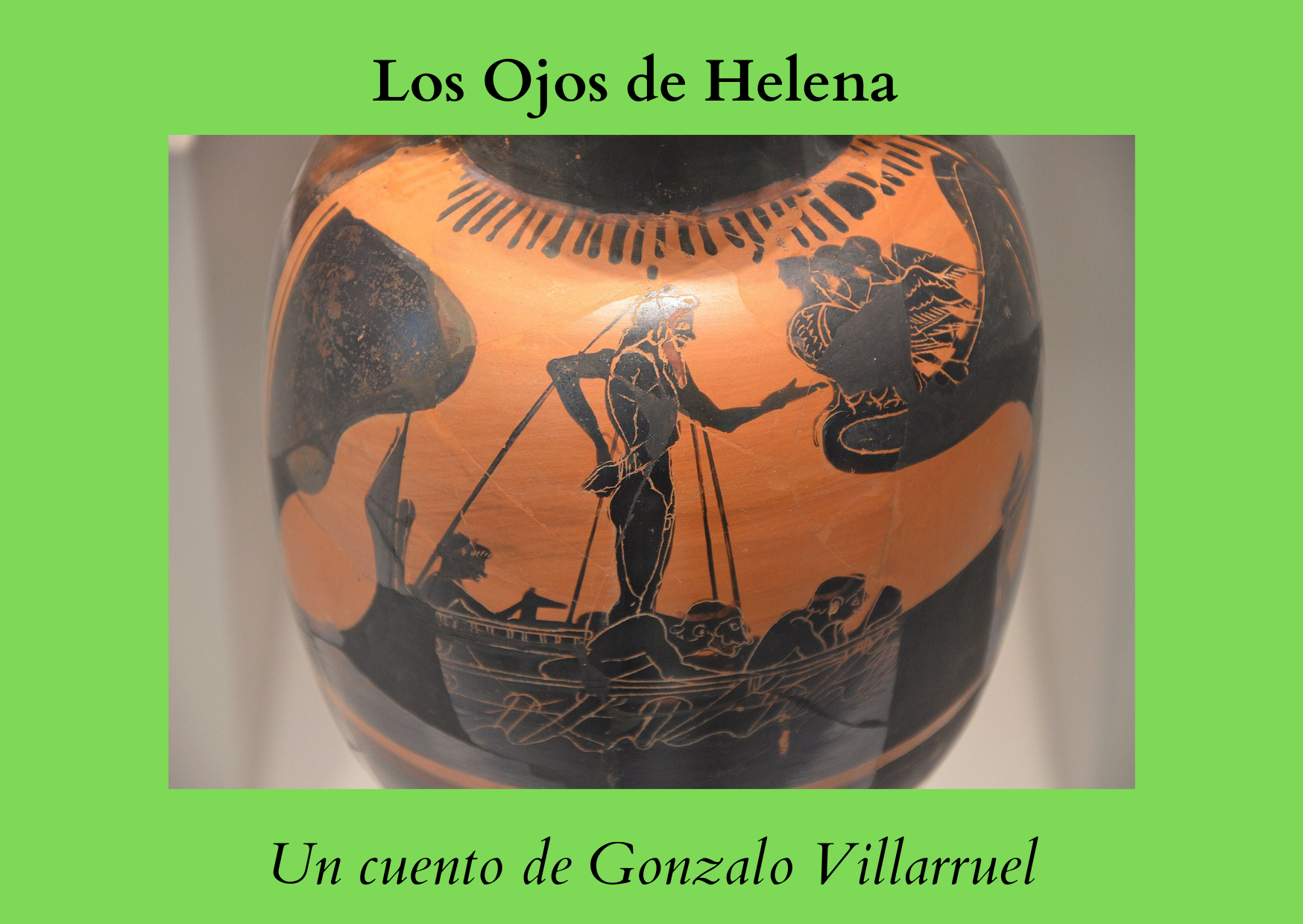
Los ojos de Helena nunca me abandonaron desde que entré a la habitación del palacio, espada en mano, hasta el golpe final del filo contra el cuello del hermano de Héctor. Cuando terminé, aún estaban allí, fijos en los míos, sin una mueca en su rostro, sin un signo de dolor, espanto, ansiedad o alivio. Ahí, simplemente, esperando, en el más terrible de los silencios.
Cuando los soldados de Menelao vinieron a llevársela, giró su cabeza por última vez y por última vez su mirada avellanada buscó mis ojos. Vaciló, luego se detuvo, y dijo casi en un susurro: “Nunca me iré, te lo prometo”. Luego, con el mismo resignado silencio, siguió a los hombres hacia el reencuentro con su rey y esposo.
Todas y cada una de las maderas de mi embarcación gastada crujen agobiadas por el viento que las sacude y el oleaje que las acaricia. O quizás sean simplemente mis recuerdos.
Los ojos de Helena nunca se fueron de mí, están conmigo siempre, meciéndose en un océano sin tiempo, para recordarme que fui yo quien convenció a Aquiles de volver a la lucha, yo quien ganó su armadura después de su muerte, yo quien vulneró las puertas de la ciudad, yo quien mató a Paris, yo quien conquistó Ilión, yo quien ganó aquella guerra interminable con el simple artilugio de un caballo. Siguen aquí, conmigo, en mi cabeza y mi cuerpo, para que jamás olvide todo eso y para hacerme recordar que desde aquel día estoy encadenado a ellos, para siempre.