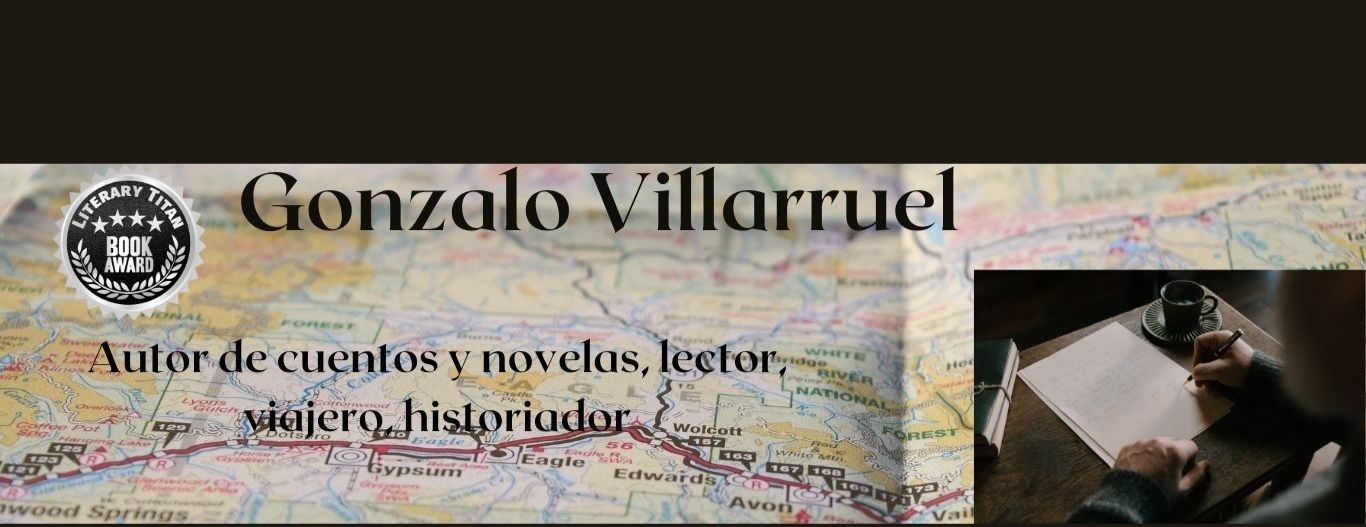Kepler, por Gonzalo Villarruel
Se apagó la luz en todo el perímetro y adentro del conjunto de edificios, que brillaban por el calor, la fricción y la fuerza electromagnética anticipatorios del holocausto que hasta los más sofisticados instrumentos fallaron en anticipar.
«¿Cuáles serán las probabilidades matemáticas?», alcanzó a pensar en el último instante de su vida el ingeniero australiano Taylor, segundos antes de que la masa de piedra, metal y fuego, apenas más grande que la nave que los depositó allí, lo aplastara a él y a los otros habitantes de la estación lunar Carl Sagan en el fondo del cráter Kepler, en la Luna.
Lo mismo pensó Helguera, geólogo lunar y Segundo Comandante, parado al borde de la pared occidental, a treinta y un kilómetros de distancia y dos de altura, mientras veía desde arriba cómo el meteorito, en silencio, entraba limpito en el cráter y se astillaba en un millón de trozos, creando un ballet de polvo, luz y piedras jamás visto. La fuerza del impacto contra la superficie le hizo recordar los habituales temblores y remezones de sus años de estudios universitarios en California. Si no hubiera sido por las amarras, habría rodado dos mil metros hacia abajo, como hizo su vehículo lunar, estacionado a veinte metros de ahí.
Curioso, en ese momento no pensó en sus cincuenta y seis compañeros convertidos en pulpa de huesos y tejidos, ni en el fracaso de la misión. Lo único que le vino a la mente fue la imagen de una pelota de golf haciendo hoyo en uno. Los juegos de la mente en situación de stress súbito, diría Patel, el médico del grupo. 
A cuatrocientos mil kilómetros de casa, todo había terminado. Supo en ese instante que su final tenía las horas, los minutos y los segundos contados. La próxima nave llegaría en veinte días y no había forma de armar una misión de rescate, ni tiempo, ni probablemente disposición. En apenas un par de horas, allá en la Tierra, él y los demás serían promovidos al panteón de los Héroes de la Humanidad. Más fácil, más barato y más redituable que intentar buscarlo. La próxima nave ya no traería víveres, equipamiento, combustible, ni mensajes de aliento y de amor familiar. Seguramente descargaría las personas y los elementos indispensables para un funeral de apoteosis, con las veinte banderas incluido, que sería transmitido en directo para miles de millones de terrestres emocionados hasta la médula.
Se sentó en el borde de la roca en el preciso momento en que el terror comenzaba a devorarle las entrañas y volvió a escuchar a su padre diciéndole, el día de la partida, que mandase saludos desde allá, que todo el pueblo lo iba a estar viendo. Pensó en su hijo, que estaría al reparo del duro sol mesopotámico, disfrutando del verde de su Eldorado natal, en aquella casa lujosa que con tanto orgullo había hecho levantar para sus padres. Él, el pibe por el que ni sus maestras de escuela apostaban un peso y que terminó Summa Cum Laude en CalTech.
Levantó el visor polarizado para contemplar por última vez su hogar planetario e imaginó su pequeño pueblo debajo de aquel tapiz de nubes blancas contra mar azul a la distancia, allá donde la selva se funde con la violencia del agua en Iguazú. Miró a lo lejos, hacia donde sólo minutos antes se levantaba lo mejor y más avanzado de la ciencia humana, reducido a una nube de polvo asentándose muy lentamente en el suelo gris. Comprendió que sólo restaba una última decisión por tomar: aferrarse a las horas que quedaban y morir lentamente por asfixia o apurar su final de la forma más indolora posible. Quiso pensar en Dios, pero sólo alcanzó a murmurar un insulto y la mezcla de estática y del eco de su voz en el micrófono resonaron en su propio casco. No quedaba nadie para escucharlo.
Sentado allí, al borde de esa roca fría como la nieve, que no podía sentir por el traje, su mente empezó a forjar con la claridad de un faro la desgarradora certeza de lo inevitable: no tendría ni siquiera una tumba para descansar en paz. Cuando el último vestigio de la Misión Fúnebre se desvaneciera en la distancia, su cuerpo inerte y descompuesto seguiría allí, con su traje como única mortaja. El planeta entero supondría que él también había quedado enterrado bajo toneladas de materia cósmica, licuado y fundido con el suelo lunar.
La Luna, su fantasía de niño por la que tanto había estudiado y luchado durante años sobreponiéndose a todo tipo de desventajas, lo dejaba morir a la intemperie más absoluta, lo más lejos posible de casa, lo más solo.
Hacía apenas minutos que había abierto la válvula del pequeño recipiente, que había tomado la decisión. El gas debía salir muy lentamente, para que su cuerpo y su mente se fueran entregando a una muerte imperceptible, carente de pánico, llanto o desesperación. Las delicias del progreso científico, también pensado para proveer finales felices.
Helguera sintió como luces que se apagaban dentro suyo y entonces recordó la primera prueba de luces en el recinto perimetral de Sagan, un año atrás, cuando él y su equipo de ingenieros terminaron la instalación del nuevo sistema lumínico a base de cristal de helio. Sus pies ya parecían no estar dentro del traje.
Fue en ese mismo instante, en su naciente desvarío de luces, que recordó que todo ese tiempo su radio había estado en Frecuencia de Campo 12, es decir, en contacto sólo con el grupo LBTECH que desde el Laboratorio de Geología Lunar de la base había estado guiando su paseo de esa mañana. Obnubilado, su cabeza tardó varios segundos en comprender que si cambiaba de frecuencia, si entraba en LBCENT, podía comunicarse directamente con Tierra. Y que podía, aún, tener una tumba lunar y quizás –pensó sorprendiéndose a sí mismo- hasta su apellido eternizado para siempre, dándole nombre a aquel pedazo de relieve, quizás al mismo cráter o a algún futuro monumento.
Buscaba a tientas en su equipo de radio, al frente del traje, la tapa que cubría los circuitos para conectarlos con las nano llaves de sus dedos, cuando lo sacudió la visión de una inconcebible arboleda delante suyo y a sus costados; un follaje intenso y tupido que bajaba por las laderas de la pared hacia el fondo del cráter, apenas a dos kilómetros de distancia bajo sus pies, verde como sólo el verde mesopotámico podía serlo. Lo paralizó en seco y le sacó un grito ahogado de la garganta. Su mente titiló mientras otra luz se le apagaba lentamente. «Eldorado», alcanzó a murmurar, y la sola idea de su tierra natal lo bañó, por primera vez desde el impacto, con un chorro de felicidad sublime.
Sonidos…estática…palabras y apuros…estática…preguntas en una marea de histeria… Las voces se entremezclaban en su cabeza, caóticas y desesperadas, y francamente le costaba entender si estaba todavía en Kepler, al borde de un risco, en la base, o en Houston, escuchando a Clarke, el jefe de la Misión Kepler en tierra, en una de las tantas sesiones de mission briefing de los meses previos a la partida.
Las coordenadas, aparentemente le pedían las coordenadas de su posición, pero él sólo podía pensar en la visión de la selva que su mente en proceso de cerrarse le había regalado apenas unos minutos antes. Podía olerla, sutil, húmeda, viva, a diferencia de él, pero no podía razonar las coordenadas. Otra luz se había apagado, muy tenuemente. Quiso hablar, pero sintió que la boca estaba a kilómetros de distancia de su cuerpo, desprendida, como si fuera de otro.
—Arriba — alcanzó a murmurar en el micrófono—. Arriba... oeste.
Luces que se apagaban, luces todo el tiempo. Su cuerpo y su mente jugaban dentro suyo con el pasado, el presente, el paisaje. Flotaba dentro de su propio traje, mientras contemplaba el verde salvaje a orillas del lago, la cabeza contra la grama intensa en el suave declive de la colina preferida de su pueblo.
Ahora no era Clarke el que gritaba dentro de su casco, sino su madre, urgiéndolo a entrar a la casa, como hacía todos los días al atardecer, a tomar la merienda de mate y galletas. No podía ordenar sus pensamientos y las palabras no le salían como quería. Era una sensación muy familiar, una de su mundo adolescente, de cuando escondido con sus amigos detrás del cobertizo familiar, fumaba a las apuradas un porro de la mejor hierba local. «Debe ser eso», pensó Helguera, «el gas debe ser cannabis», y soltó la misma risa estúpida que cuando estaba intoxicado.
—¿Arriba dónde, Helguera? ¿Arriba hacia dónde? —seguían gritando, agitados, los operadores en tierra—. Denos un brief de la situación de la base, por favor….
Y el click de la comunicación al cortarse esperando su respuesta, para la que sólo había estática y su divagar pastoso.
—Game over — gritó en un esfuerzo sobrehumano, y comenzó a reírse otra vez, imaginando las caras allá, a cuatrocientos mil kilómetros de aquella pesadilla final, esperando de todo menos un chiste de humor negro.
Podía sentir y ver las corridas y los apuros en el recinto de comando, la ansiedad de los que, como él, sabían que todo estaba perdido ahí en la Luna, que hablaban con un moribundo.
Se apagó otra luz, suavemente, y no había nada dentro de ese traje más que su cabeza, todavía funcionando a media máquina, y la tibieza de una rara felicidad a punto de ser completa, endulzada con las voces familiares y queridas, los intentos de sus pares desde tierra por darle alguna esperanza, y, graciosamente, los tangos de su infancia en la voz de su padre, que cantaba en el taller para él y para todos. «¡Qué cosa más rara la muerte!», se dijo a sí mismo en el mismo momento en que nueva luz, más potente que las otras por alguna razón, dejaba de ser en su cabeza y él se sumergía, lentamente, en las aguas del lago.
Echó su cuerpo hacia atrás y se puso a flotar, en plancha, dejándose mecer por la corriente. «Un lago en la Luna, quién lo hubiera dicho». Cuánto más se apagaba su mente, más claridad veía, más suave se hacía su camino hacia la nada. «¡Que hermoso sol!». Suspendido en un tiempo propio, su cerebro lo llevaba de la roca gris a la majestuosidad selvática, de la soledad de polvo y carnicería humana, en aquel silencio atroz de Kepler, a la sinfonía de una mañana misionera poblada de cantos y forrada en follaje multicolor. A lo lejos, creyó escuchar voces en un idioma que ya le era difícil distinguir, zumbándole en los oídos, voces despidiéndose afectuosamente. «¿Quién diablos es Clarke?», pensó en un penúltimo instante de racionalidad sin miedo.
Y por fin, lentamente, comenzó a hundirse en aquellas aguas, su cuerpo en cruz, mientras lo envolvía una calidez uterina, dulce, protectora. Helguera miró por última vez hacia el resplandor más allá de la superficie, el sol contra un vasto cielo azul, y vio las olas simétricas y acompasadas de esa masa líquida encima suyo. En el resto de lucidez que le quedaba entendió que aquello no era cierto, que era un regalo de la ciencia creado para aliviar el terror del último viaje. Que no había sol, ni lago, ni cielo límpido, ni aire suave y fresco, ni sonidos de aves, ni nada. Sólo su cuerpo muriéndose en la luna de uno de los millones de planetas de un sistema solar perdido en la Vía Láctea. Y ya ni siquiera la Luna estaba allí para él, sólo esa placidez sin límites, ese irse.
Cerró los ojos, suspiró profundo, sonrió, y se dejó abrazar por la corriente tibia de su muerte, que lo iba arrastrando hacia la oscuridad y el olvido.
La última luz se apagó en su cabeza.